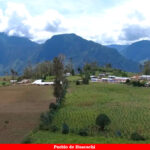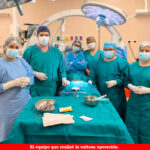Quicacán, paradigma empresarial en la producción del aguardiente de caña de azúcar
Pilar Trujillo Martel
Entrevista: Sr. Pepe Trujillo Condezo ex-empleado de la Cía. Tomayquichua S.A, hacienda Quicacán. Arrendatario de la fábrica cuando pasó a ser propiedad de la Cooperativa Agraria de Producción Quicacán Ltda. N° 11
¿Quiénes eran los dueños de la hacienda Quicacán?
El propietario de la hacienda Quicacán era el señor Jorge Eduardo Thorne Larrabure. El radicaba en Lima, pero venía constantemente a la hacienda. En el año 1974 el Gobierno Militar de Juan Velasco expropió sus tierras. Y desde entonces enfrentó un largo proceso judicial con el Estado hasta octubre del 2003 cuando sus tierras fueron inscritas a nombre del Ministerio de Agricultura.
La familia Thorne hasta ahora está apelando para que el Estado peruano le pague un precio justo a la empresa Tomayquichua S.A. por los terrenos que les fueran confiscadas.

¿Cuál era el hectareaje del cañaveral de la hacienda Quicacán?
El cañaveral de la hacienda Quicacán tenían más o menos algo de 150 hectáreas destinadas para la producción del aguardiente de caña de azúcar.
¿De dónde provenía el agua para el riego de esas plantaciones?
Era a través de un canal de regadío que provenía del desvío de la margen izquierda del rio Huallaga, a partir de una bocatoma en el lugar de Cutimarca.
Hablemos del ritmo de producción en la fábrica de la hacienda Quicacán ¿Cuántos cilindros o arrobas de aguardiente se producía diariamente?
La fábrica producía diariamente algo de 30 a 40 cilindros de aguardiente. Siete arrobas y media de aguardiente se producía, aproximadamente, por una tonelada de caña de azúcar. En 25 días más o menos de labores, producíamos algo de 5 a 6 mil arrobas. En Quicacán el costo de producción del aguardiente se determinaba por el peso de la caña que ingresaba a la fábrica. Así es como se controlaba su producción.
¿Dónde se comercializaba el producto? Y, ¿Cuál era el precio de la arroba de aguardiente?
El mercado en concreto era la zona centro del país. O sea, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco mismo, Huaraz y Pucallpa. Desde esos lugares se desplazaban para adquirir el aguardiente de caña de azúcar directamente de Quicacán. En el periodo de la hacienda, la arroba costaba entre 15 a 20 soles

Se podría decir que, ¿Quicacán era una hacienda próspera? ¿Cuénteme cuántos empleados y obreros tenía?
Si, Quicacán ha tenido sus momentos de auge. Entre las décadas del 70 y 80 contaba con alrededor de 15 empleados y 140 trabajadores. Si hablamos de salarios diré que el trabajador de campo ganaba entre 60 y 80 soles semanales. Los empleados alrededor de 100 soles semanales. Se podría decir que en ambos casos era un buen ingreso.
En una hacienda productora de aguardiente, la caña de azúcar es la materia prima ¿Díganos con qué variedades de caña trabajaban y por qué?
Bueno, había plantaciones de diversas variedades de caña. Algunas se adquirían en la costa y las otras eran ya las aclimatadas en la zona.
El rendimiento de los campos estaba determinado por la variedad de caña. La variedad de caña H50 era que más se cultivaba por su alto rendimiento, porque tenía mayor población en las plantas. Es decir, tu sembrabas una plantita y de ella brotaban una población de 20 a 30 tallos. Entonces era rentable utilizar esa variedad. Pero además era una planta precoz, en 13 meses nada más ya se estaba cortando. Generaba una rápida rotación del campo. Ahora, la duración de esas plantaciones de caña era entre los 10 a 12 años, para nuevamente volver a renovarse. El rendimiento era muy bueno. El riego y el abonamiento -entre orgánico y químico- resultaba vital. Los tiempos de corte en el cañaveral de la hacienda Quicacán eran variados. Algunos estaban aptos para el corte a los 24, 18, 14 y 12 meses. De acuerdo a lo enunciado se programaban las épocas de corte y la rotación de los campos.
¿Cuánto era el orden de inversión en una hectárea de caña? Y, ¿cuánto significaba en reversión?
La inversión por una hectárea de caña de azúcar era entre 500 a 1,000 soles en esa época (1970). La reversión de la inversión era más o menos de 3 veces por hectárea. Eso significaba que se podría haber realizado inversiones en la empresa, pero, por el problema de la Reforma Agraria, los empresarios obviaban esa posibilidad.
¿Qué aspectos determinaron la caída en la producción del aguardiente de caña?
La producción ha venido de más a menos. Los años en los que laboraba (décadas del 70 y 80), eran buenas épocas porque el aguardiente se cotizaba bien en el mercado, pero, luego viene la decadencia porque va bajando el consumo del aguardiente a raíz del surgimiento de la competencia desleal con el alcohol metílico, de bajo precio, para los consumidores que no consideran ni la calidad del producto, ni la salud, ni la vida. Este es un gran aspecto que genera la decadencia del producto. El alcohol metílico estaba exonerado de impuesto, en tanto que el aguardiente de caña estaba afecto al IGV. Ante este panorama se comienza a producir menos aguardiente por la poca demanda. La empresa comienza a decaer. A ello se suma la afectación de la Reforma Agraria a la hacienda, otro factor determinante, por la expropiación de las tierras de cultivo, además del lío que surge entre los empresarios y el estado peruano. Todos estos aspectos detienen la producción y la inversión en la hacienda Quicacán.
Ocurrida la Reforma Agraria en Quicacán, ¿Se constituye entonces la Cooperativa?
La Reforma Agraria tiene lugar por orden judicial, pero, como la gente no estaba preparada, no estaba bien informada sobre este proceso en aquel momento -1974- ellos rechazan esta posibilidad, fundamentando que estaban bien con los dueños, no querían ingresar a este nuevo contexto. Entonces el estado se ve impedido de hacer la entrega de terrenos a los beneficiarios. Ante esta circunstancia el dueño, Jorge Eduardo Thorne Larrabure, sigue explotando su propiedad. Pero, que pasa. Por las disposiciones existentes se transfieren las tierras de la hacienda Quicacán al Ministerio de Agricultura. Posteriormente los trabajadores se organizan y forman una cooperativa, más o menos en el año 1990. En el 2000 ya tiene lugar la orden judicial, para el retiro del dueño hasta entonces, hecho que tiene lugar. Allí es cuando los trabajadores entran en posesión de la hacienda, de la empresa, como Cooperativa Agraria de Producción Quicacán con aproximadamente 120 asociados, considerando solo a aquellos trabajadores que estaban en actividad.
Cuéntenos sobre el sistema de producción del aguardiente de caña de azúcar en Quicacán.
Ya hemos hecho referencia al planificado y responsable trabajo del cultivo de la caña de azúcar. Realizado el corte, tenía lugar el traslado de la caña de azúcar a la fábrica. Inicialmente esta tarea se realizaba mediante una especie de trencitos jalados por yuntas, posteriormente se utilizaron tractores y, finalmente volquetes.
Luego, se procedía con el pesaje de la caña traída del campo, enseguida ingresaba a un conductor de caña que llegaba al trapiche. El trapiche tenía tres lugares de molienda o moledoras, donde se obtenía, por un lado el jugo de la caña y, por el otro el bagazo. El bagazo era utilizado como combustible para producir el vapor de los tres calderos que existían y funcionaban por relevo. Ocurría un hecho particular en Quicacán, el trapiche que funcionaba a vapor tenía un tren similar al de pasajeros.
Bien al jugo de la caña se le medía el grado de sacarosa o azúcar. Inicialmente el jugo tenía entre 15 y 12 grados Brix, pero para que ingrese a los depósitos de fermentación tenía que registrar 7 o 7.5 grados Brix, porque de otro modo demora mucho en fermentar, este proceso debía darse en 3 días máximo, acelerado a su vez con el auxilio de la levadura, porque naturalmente la fermentación del jugo tiene lugar en 8 días. A los tres días se medía el grado de fermentación del mosto con el densímetro o pesamosto -como lo llamábamos nosotros- este debía ser cero, para proceder con la destilación.
Cumplido con el valor exigido del mosto, se pasaba a los alambiques -que también funcionaban con vapor, vapor que era producido por los calderos, para poder mover todo el equipo- este proceso tenía lugar por un sistema de bombeo en la parte alta. Luego, comenzaba el descenso, también por la presión del vapor, dando lugar a la separación de la resaca -que no sirve- con el vapor convertido en líquido, por enfriamiento, asumiendo la condición de alcohol o aguardiente, con destino a un tanque que por bombeo era destinado a otros tanques de aguardiente.

Por la explicación dada ¿Asumo que el alambique de Quicacán tenía una estructura especial?
El alambique de la fábrica de la hacienda Quicacán, tenía un diseño semindustrial, de rendimiento óptimo, que no poseía ninguna otra hacienda o fundo del departamento, tan solo Quicacán. Estaba conformado por veintitantos cuerpos, por ello tenía más rendimiento y generaba mayor grado de alcohol. Al registrar mayor grado de alcohol tenía más productividad.
El expendio al público está permitido de 0 a 55 grados de alcohol. En Quicacán se destilaba hasta 85 grados de alcohol, para rebajarlo a 55 grados se tenía que adicionar agua destilada, según la Tabla Dilución de Alcoholes de Gay-Lussac. Realizada esa mezcla se recurría al alcoholímetro para verificar el grado de alcohol corregido y definido como óptimo para el consumo humano. El uso del termómetro en esta circunstancia era también necesario, para determinar la temperatura del aguardiente. De otro modo, los grados de alcohol eran ficticios. Entonces el grado de alcohol y el grado de temperatura debían converger también en un punto de una tabla de doble entrada, allí se determinaba realmente el porcentaje exacto de alcohol que registraba el producto, para ser expendido al público.
Podríamos decir entonces ¿Qué el nivel de calidad de aguardiente de caña de azúcar en Quicacán era muy bueno?
Efectivamente, el aguardiente de caña de azúcar de Quicacán era de alta calidad. Todos los parámetros productivos apuntaban a ese cometido. Desde el manejo del cultivo de la caña de azúcar, hasta el equipo del alambique donde se extrae el alcohol, que era de acero inoxidable y de cobre, fusión óptima para obtener su sello característico de aguardiente, inconfundible, incomparable.
¿Se podría retomar la producción de aguardiente en Quicacán?
Lamento decirle que eso es imposible. Con la parcelación de terrenos, en este momento ya no existen áreas de cultivo. No hay lugar para cañaverales. Por otra parte, la fábrica, no tiene la maquinaria y los equipos completos como para entrar en producción. Puede servir como un pequeño museo donde se demuestre como era el proceso de producción del aguardiente de caña de azúcar a las nuevas generaciones de huanuqueños y a los turistas, para reconocer parte de nuestra historia económica, forjada en Quicacán como un modelo de producción de avanzada.